El Mediterráneo es un espacio representativo de las migraciones en el mundo. Este tema, mediático y politizado, es objeto de simplificación y lugares comunes en el mismo momento en que, desde hace unas tres décadas, se vuelve más complejo y diverso.
Está en el centro de este diálogo entre Bernard Mossé, responsable científico de NEEDE Méditerranée, y Andrea Calabretta, sociólogo especializado en migraciones en el mundo, en el Mediterráneo y en Italia en particular. Lo cual permite comprender mejor esta problemática específica.
Continuará durante cinco semanas.
# 3 - El Mediterráneo es característico de la politización del tema de la migración
Bernard Mossé: Has proporcionado una visión general de las migraciones en el mundo y de la sociología de las migraciones en las últimas décadas. ¿Puedes centrarte en el fenómeno migratorio en el Mediterráneo?
Andrea Calabretta: Sí, por supuesto. El riesgo con el Mediterráneo es pensar en él como el centro del mundo. Pero realmente creo que el Mediterráneo es uno de los espacios paradigmáticos de la migración. Es un espacio que nos permite comprender las nuevas dinámicas, remodelando las dinámicas del pasado. Y en relación con esto, creo que hoy podemos discernir cuatro aspectos, cuatro dimensiones.
La primera, ya la he abordado, es el tema de la politización. Realmente es el centro del problema migratorio hoy en día, y lo vemos muy claramente en el Mediterráneo.
Tomemos el caso italiano. Hasta la década de 1990, se podía llegar a Italia sin necesidad de un sistema de visa. Realmente, se podía salir desde cualquier parte del mundo y, con un pasaporte, llegar a Roma o Milán... Era realmente la libre circulación, y es algo tan lejano hoy en día que se necesita hacer un esfuerzo para imaginarlo... es increíble: ni siquiera tenemos las herramientas para concebirlo y en un espacio de 30 años ha cambiado por completo.
Si tomamos los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se registran 30,000 personas que han muerto en los últimos 10 años al cruzar el Mediterráneo, de las cuales un 80% en el Mediterráneo central, es decir, para llegar a Italia. Estamos hablando de miles y miles de personas que han muerto al cruzar una frontera que, hasta la década de 1990, no existía.
Se puede ver claramente en el Mediterráneo cómo la politización del tema, su criminalización, tiene efectos trágicos y multidimensionales. Partimos del hecho de que hay poblaciones que se desplazan, que carecen de recursos, fáciles de marginar, extranjeros fuera de nuestro grupo. Y esta vulnerabilidad nos permite construir una identidad social a bajo coste.
Esta es la primera dimensión mediterránea, paradigmática de lo que está sucediendo en el mundo.
Una segunda dimensión, relacionada con esta primera, es la de las fronteras. La visibilidad dada a las migraciones ha acentuado la importancia de la cuestión de las fronteras. No solo en el sentido común, sino también entre los investigadores, con el desarrollo de los Border Studies, que no existían hace 30 o 40 años. Los trabajos de Sandro Mezzadra, por ejemplo, nos dicen que se puede utilizar la frontera como herramienta epistemológica para comprender la migración y la sociedad en general. Es el caso de la frontera mexicana u otras. Pero el Mediterráneo es central en la construcción de la frontera como objeto normativo, objeto político y también objeto científico.
Se habla de la "fortaleza Europa". Pero la frontera debería ser menos vista como un muro y más como un filtro que retiene a algunos y deja pasar a otros. Y que recae sobre las personas que han pasado. Así vemos la multiplicación de fronteras internas en las sociedades europeas al norte del Mediterráneo. Se está creando una sociedad fragmentada con una pirámide de ciudadanía: tenemos ciudadanos en papel, pero que no son reconocidos como tales; personas de larga estancia, de corta estancia, solicitantes de asilo... Estos diferentes estatus son funcionales para nuestras economías. Si pensamos en los trabajadores migrantes de las décadas de 1990, o incluso 1970, llegaban con un estatus muy específico, mientras que hoy en día, por ejemplo, a los solicitantes de asilo se les empuja a trabajar para demostrar que merecen el asilo. Como si hubiera una sospecha a priori sobre esto... Es una situación obviamente mucho más precaria que antes...
Bernard: En este punto, ¿podríamos decir que hay una frontera social porosa entre el Inmigrante y el refugiado, e incluso una confusión políticamente mantenida entre el migrante y el exiliado?
Andrea: Digamos que no es una confusión "natural" en el sentido de que se basa en la necesidad de mano de obra extranjera: así se tiene un estatus más precario, más explotable, por ejemplo en la agricultura del sur de Italia. Esta multiplicación de fronteras externas e internas en el Mediterráneo complica más la vida de las personas...
Esa fue la segunda dimensión. El tercer punto nos lleva de vuelta a preguntas ya abordadas: la complejidad de las motivaciones de los actores que se desplazan.
Se pasó de un marco de acuerdos internacionales muy específicos en la década de 1950 para el envío de mano de obra de la orilla sur a la orilla norte, entre los países del Magreb y Francia, entre Italia y Bélgica, entre Turquía y Alemania...
También teníamos otra categoría muy específica, la de reagrupación familiar.
Pero hoy en día, las motivaciones son múltiples e interconectadas, y las categorías del Estado son inadecuadas: los solicitantes son personas que vienen a trabajar, pero también que se desplazan por cuestiones de salud, familia, entre otros.
También se puede plantear la pregunta sobre la crisis climática como motivación para la migración. ¿Es una motivación entre otras o es prioritaria, en el mundo y en el Mediterráneo en particular?
Hay un discurso bastante catastrófico de las organizaciones internacionales al respecto. Creo, por supuesto, que estamos experimentando una crisis climática muy profunda, pero la relación que hacen estas organizaciones entre la crisis climática y la migración me parece politizada y exagerada.
Retomo el análisis del sociólogo holandés, Hein de Haas. Por ejemplo, la OIM nos dice que durante la década 2012-2022, más de 21 millones de personas migraron debido a desastres naturales. Y la misma organización nos dice que para el 2050, habrá 1 mil millones de personas expuestas al riesgo climático en las zonas costeras. Es una visión bastante mecánica de la migración. La migración nunca es monocausal. Los migrantes no son objetos que se desplazan mecánicamente por el mundo. Esto sin tener en cuenta dos fenómenos recurrentes conocidos:
- En primer lugar, el fenómeno de la resiliencia: las poblaciones tienden abrumadoramente a quedarse donde crecieron y adaptarse a los cambios de las condiciones ambientales.
- Por otro lado, no son los más desfavorecidos los que emigran. No son ni los más pobres ni los más ricos, sino personas de clase media que buscan mejorar sus condiciones.
Si se utilizan las cifras y proporciones proporcionadas por las organizaciones internacionales para proyecciones muy lejanas en el tiempo, no se anticipa una realidad objetiva, sino que se plantea un problema a gestionar. Siempre nos enfrentamos a esta cuestión de politización.
Por supuesto, habrá áreas fuertemente afectadas por el cambio climático que pueden generar movimientos migratorios, combinados con la búsqueda de una mejor vida económica o de experiencias biográficas, pero no se puede pensar en la crisis climática como un juego de bolitas que empujan bolas. Es un tema a tratar, sí, pero no como un miedo.
Bernard: En el sentido común, como dices, también está la idea de la invasión. ¿No es desmentida por el hecho de que las migraciones Sur-Sur se están volviendo mayoritarias y por la importancia de las migraciones locales?
Andrea: Sí, hay muchas ideas preconcebidas que deben ser desafiadas, incluso en el discurso sociológico. En cuanto a las migraciones Sur-Sur, he encontrado datos muy interesantes de la OIM. Siempre se piensa que los países pobres son países de emigración. Sin embargo, entre los países con mayor emigración en el mundo, encontramos al Reino Unido en el puesto 14 y Alemania en el puesto 18. Por el contrario, China, considerada un país pobre, recibe una gran cantidad de migrantes. Es un mundo mucho más complejo de lo que los discursos sugieren. Hay desplazamientos cortos, movimientos Sur-Sur, y movimientos secundarios cada vez más complejos. Y la crisis climática que aún complica más el panorama... Este es nuestro mundo... es complejo, pero la retórica alarmista de la invasión no se corresponde con la realidad.
Terminaré, si así lo deseas, con la cuarta dimensión de las migraciones mediterráneas. Se trata de la complejidad no solo de las categorías de actores y motivaciones, sino también de los contextos. Se puede pensar en el caso de Italia, que hasta principios del siglo XX era un país de emigración y, a partir de los años 70, aunque sigue siendo un punto de partida para la emigración hacia Francia y el norte de Europa, también se convierte en un destino para las migraciones internacionales. En los últimos años, también ha experimentado la realidad de las migraciones internas al convertirse cada vez más en un país de tránsito. Y esto es así en todo el Mediterráneo, en España, Grecia o Portugal, pero también en Turquía o Túnez.
Esta complejidad también está relacionada, como se ha visto, con una complejidad interna de las jerarquías sociales, con diferentes estatus legales y sociales, pero también debido a una complejidad a escala internacional, porque es necesario negociar con los países de la costa sur que están interconectados por los movimientos migratorios.
Biografías

Andrea CALABRETTA es un investigador postdoctoral en la Universidad de Padua (Italia), donde imparte cursos sobre métodos de investigación cualitativa en sociología. Obtuvo su doctorado en 2023 con una tesis sobre las relaciones transnacionales entre la comunidad tunecina en Italia y el país de origen, basada en la movilización de las teorías de Pierre Bourdieu. Además de las relaciones con el contexto de origen, ha trabajado en los procesos de inclusión y exclusión social que afectan a los migrantes y sus descendientes, sus trayectorias laborales en la sociedad italiana y los procesos de construcción de identidad de los migrantes.
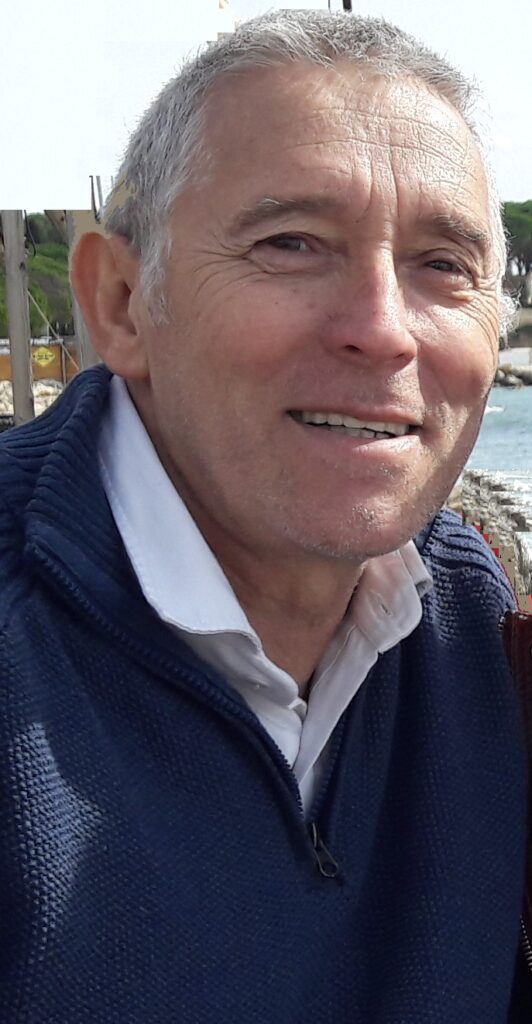
Bernard Mossé es historiador, responsable de Investigación, Educación y Formación de la asociación NEEDE Mediterráneo. Es miembro del Consejo Científico de la Fundación del Camp des Milles - Memoria y Educación, donde ha sido responsable científico y coordinador de la Cátedra UNESCO "Educación para la ciudadanía, ciencias humanas y convergencia de memorias" (Universidad Aix-Marseille / Camp des Milles).
Bibliografía Appadurai Arjun (2001), Después del colonialismo. Las consecuencias culturales de la globalización, París: Payot.
Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Respuestas. Para una antropología reflexiva. París: Seuil.
Calabretta Andrea (2023), Aceptar y combatir la estigmatización. La difícil construcción de la identidad social de la comunidad tunecina en Módena (Italia), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html
Calabretta Andrea (2024), Dobles ausencias, dobles presencias. El capital social como clave de lectura de la transnacionalidad, En A. Calabretta (ed.), Movilidades y migraciones trans-mediterráneas. Un diálogo ítalo-francés sobre los movimientos dentro y más allá del Mediterráneo (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf
Castles Stephen, De Haas Hein y Miller Mark J. (2005 [última edición 2020]), La era de la migración. Movimientos de población internacionales en el mundo moderno, Nueva York: Guilford Press.
de Haas Hein (2024), “La idea de grandes olas de migraciones climáticas es muy improbable”, artículo en ‘L’Express’.
Elias Norbert (1987), La retirada de los sociólogos en el presente, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003
Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [reimpresión 1994]), Los establecidos y los forasteros. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios. Londres: Sage.
Fukuyama Francis (1989), “¿El Fin de la Historia?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184
Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false
Sayad Abdelmalek (1999), La doble ausencia. De las ilusiones del emigrante a las penurias del inmigrante. París: Editions du Seuil.
Sayad Abdelmalek (1999), Inmigración y "pensamiento de Estado". Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 5-14. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [reimpresión 2019]), El extranjero, París

A partir de esta conversación, la IA ha generado un flujo de ilustraciones. Stefan Muntaner la ha alimentado con los datos editoriales y ha guiado la dimensión estética. Cada ilustración se convierte así en una obra de arte única a través de un NFT.
