Edmond Amran El Maleh, a quien se le apoda "el Joyce marroquí", nos dejó hace casi quince años. Simone Bitton, quien se reconoce en su radicalidad ética y estética, frente al sionismo y por un arte alegórico, sin concesiones, le dedica un documental, lleno de precisión y fuerza evocadora, Los mil y un días del Hajj Edmond. Ella retrata a un escritor plural y a un ser a la vez singular, intransigente y acogedor.
Como cinceladora de palabras e imágenes, Simone Bitton ha elegido, en el documental que acaba de dedicar al escritor Edmond Amran El Maleh (1917-2010), adoptar un tono epistolar en segunda persona que retoma el atributo cultural que sus amigos le daban en Rabat, Asilah, París, Essaouira o Beni Mellal, de Hajj. Este apodo mestizo, desplazado, de Hajj Edmond, que da título al filme, le quitaba todo atisbo de extrañeza respecto a una nación sincrética, tejida de islamidad, de judeidad y otras formas de espiritualidad populares, y subrayaba su figura de hombre afable, respetado. En una de sus profesiones de fe consignadas en la revista Les temps modernes, se había declarado "marroquí judío" (no-judío marroquí), insistiendo en la preeminencia de su tierra sobre su obediencia. Así designaba su paso al lado identitario, su relación fusionada con su comunidad de destino, su arte de entrelazar los diferentes hilos que lo conectaban con delicadeza a su localidad y, por ende, su deseo de humanismo descentralizado.
Marroquí judío
Los mil y un días del Hajj Edmond. Se condensan en la declaración del filme, el drama original de éxodo orquestado desde mediados de los años 1950, de la noche a la mañana por la Agencia Judía con la complicidad de las autoridades marroquíes, de poblaciones judeo-amazighes, sedentarias desde hace más de dos mil años, y la evocación melancólica, alegórica, que hace el autor en Parcours immobile (Maspero, 1980), y luego Mille ans un jour (Pensée sauvage, 1986). La tumba de Nahon, designado como el último judío enterrado en Asilah, el autor se apodera de ella, mientras publica su primera novela a los sesenta y tres años, para decir "la muerte emblemática de una comunidad y su arraigo en esta tierra". No es únicamente por la Palestina despojada que este escritor, radicalmente opuesto a la política colonial israelí, tiene rencor hacia el sionismo, sino mucho más fundamentalmente por haber empobrecido, despojado a su Marruecos natal, como a otras naciones árabes, de su pluralidad milenaria.
Cuando Simone Bitton, aún joven, aprendiz de cineasta, huyendo de Israel a finales de los años 1970, lo conoció en París, donde se había exiliado desde 1965, él la interrogaba largamente sobre las condiciones de vida de los sefardíes allí. Su sueño secreto, utópico, era que se sintieran apretados y decidieran regresar a su verdadero país, Marruecos. Sin saberlo, más tarde se transformó en personaje investigadora en sus textos literarios. Y él pobló sus novelas, en una savia joyciana, de resonancias, de aromas, de sonoridades, de palabras vernáculas, que expresan tanto la melancolía de la pérdida como la poética del apego.
Una vida fecunda
Como Marcel Proust, fue durante mucho tiempo, joven en Safi y luego en Casablanca, durante los años 20 y 30, atrozmente asmático, enclenque, confinado en la casa familiar. Cuando toma su pluma para escribir su dolor existencial décadas más tarde, evoca el "nacimiento de un joven sabio que soñaba con convertirse en un criador de palabras".
Sus frases no buscan dar testimonio del mundo, sino crear uno, receptáculo de destellos de vidas irreductibles a una autobiografía. Sensible a su universo fecundo, Simone Bitton ha salpicado su película de planos secuencia que cuentan fragmentos de su vida y de planos fijos que invitan, como en un rizoma, a recorrer las innumerables arterias que dibujan sus escritos. Y dado que la urgencia que sentía era tanto ética como estética, ella ha rediseñado su trayectoria singular, desde la resistencia y el comunismo, que se vuelve agotador por el estalinismo, pero insuperable por sus valores, hasta los talleres de artistas pintores inclasificables (Ahmed Cherkaoui, Khalil Ghrib, Hassan Bourkia ...) que amó porque estaban atentos a lo efímero y a lo insuperable.
De principio a fin, reconstruye una abundancia de amor, primero por su compañera, Marie Cécile Dufour, conocida inicialmente en Casablanca, donde ambos enseñaban filosofía, antes del exilio. Ella le sirvió durante mucho tiempo casi de metrónomo en su vida. Especialista en Walter Benjamin, su sosias, decía, casi en broma, que hacían con él ménage à trois. Poco elocuente en palabras, cuidaba con una firme benevolencia la coherencia de su universo, la fuerza de sus textos y su derecho a la opacidad, a llevarlo con ella al molino de sus padres en Borgoña, y regresar con él en coche, regularmente, diez años después del exilio, cada verano, a su adorado Marruecos.
En su hogar, un pequeño apartamento en el 114 Bd Montparnasse en París, durante más de treinta años, ella tenía su telar y él su armario que le servía de cocina para preparar sus platos picantes, y alrededor de ellos un interminable ballet de amigos, donde se cruzaban Marruecos, Palestina, Líbano, la filosofía, los debates políticos, las risas sinceras y la sensación de ser siempre acogidos por una pareja amorosa en busca de hijos. En su hogar, se reunían sin formalidades seres sensibles a las represiones y dramas del mundo y a menudo discutían con una humanidad radical.
En la película, Mohamed Tozy, Dominique Eddé, Leila Shahid, Réda Benjelloun y Abderrahim Yamou relatan o leen por turnos episodios de esta buena vida, las matices de una conciencia política maltratada, pero al mismo tiempo los ecos de una voz literaria destacada. Hajj Edmond nunca cedió a las sirenas de los salones parisinos ni a los candelabros de una francofonía engañosa. Su apego, además de a su tierra, es a su lengua materna, a la rudeza de los sonidos que atraviesan el texto escrito para darle una savia y una densidad memorial. Y una vez de regreso al hogar, tras la partida de Marie Cécile, alentado por su amigo el escritor Mohamed Berrada, habrá otro cénacle en su nuevo hogar en Agdal, Rabat, desde el año 1999 hasta su partida.
Figura de Hajj Edmond
La denominación Hajj Edmond cobra entonces todo su sentido, porque así es como la gente ordinaria lo llama en su casa. Pero más allá del acto de deferencia, esto sella la fuerza de una amistad profunda con personas de todos los ámbitos, que lo adoptan como uno de los suyos. L'kbira, la mujer que cuidaba de él y cuya gastronomía elogiaba, lo dice espontáneamente en la película: "era un judío musulmán". En el mausoleo, simbólicamente erigido a su imagen en el Maqam, este sincretismo, que subraya su apego a una espiritualidad mestiza, ancestral, se traduce espacialmente. Así como, al día siguiente de su fallecimiento, el 15 de noviembre de 2010, su entierro en el cementerio judío de Essaouira, reabierto para la ocasión, remite simbólicamente al de Asilah donde situó ficcionalmente a Nahon, el último judío enterrado.
El rodaje del documental estaba prácticamente terminado antes del 7 de octubre de 2023, pero su montaje se realizó a lo largo de este periodo genocida insostenible. Simone Bitton dice haber aguantado porque, frente al desastre, esto era una deuda. Edmond Amran El Maleh fue parte de esos raros judíos árabes, inconsolables por el rapto político realizado en Marruecos, así como en Argelia, Túnez o Irak, sobre las ruinas del nazismo, tal como fue sin compromisos sobre el derecho de los palestinos a su Estado y al regreso legítimo. No lo fue como un militante político o un productor de discursos convenidos, sino más bien como un tejedor de relatos, un evocador de memorias y un insaciable criador de palabras justas.
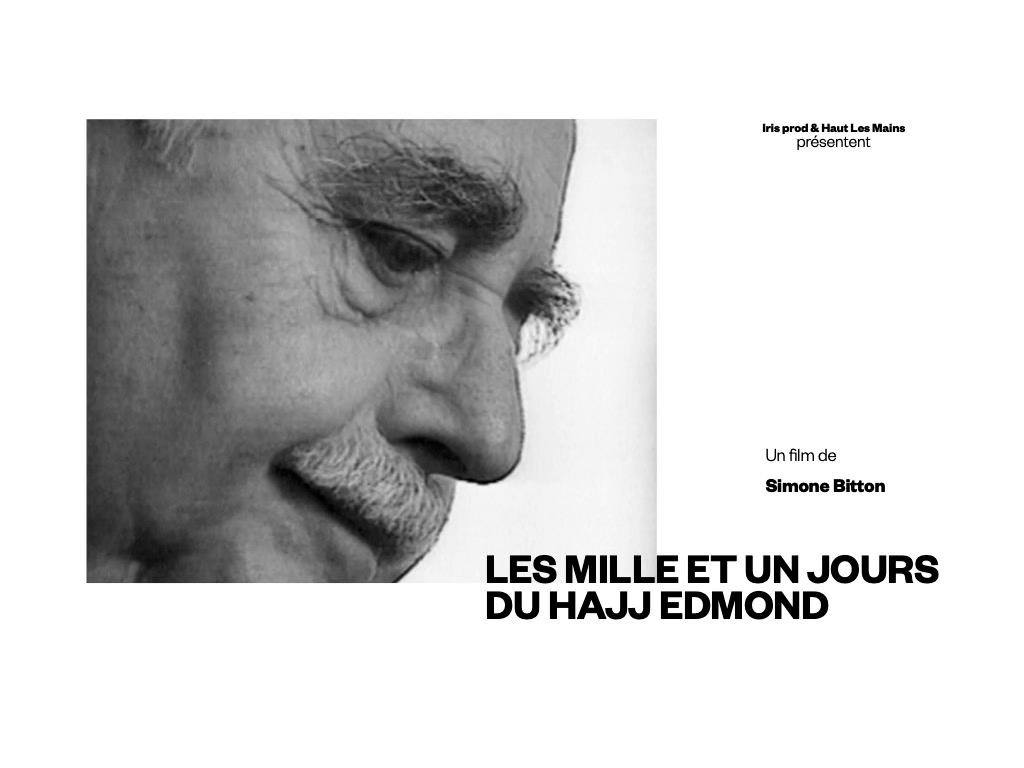
Driss Ksikes es escritor, autor de teatro, investigador en medios y cultura y decano asociado de investigación e innovación académica en HEM (universidad privada en Marruecos).
