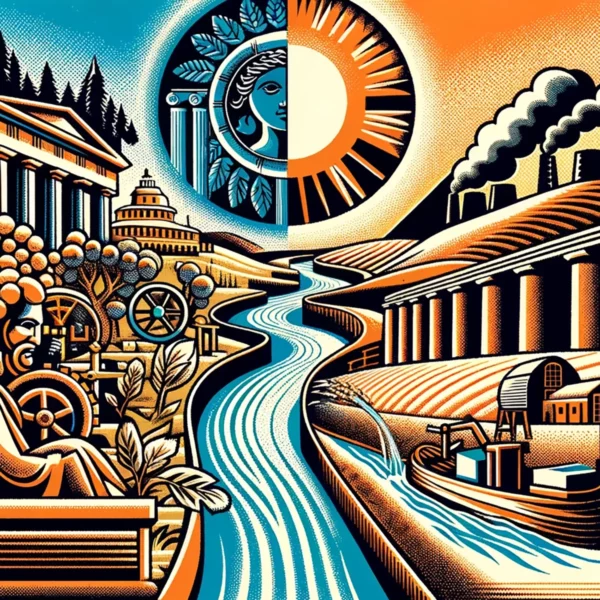El calentamiento global está alterando el ciclo del agua y la actividad humana está acentuando la escasez de agua dulce. Las tensiones por el control y la apropiación de este recurso vital están aumentando. Al igual que el petróleo en el siglo XX, el agua se convierte en fuente de conflictos. ¿Podemos encontrar en el pasado, especialmente en regiones de cultivo fluvial, dispositivos que permitan resolver las tensiones entre los diferentes actores?
La temática se aborda en tres tribunas en un diálogo entre los científicos Karl Matthias Wantzen y Bernard Mossé.
Secuencia 3 - La crisis ecológica nos obliga a construir una nueva ética
Bernard Mossé : Dices a menudo que no solo es necesario cambiar los comportamientos, establecer dispositivos de cooperación, especialmente alrededor de las cuencas de responsabilidad, etc., sino que todo esto debe ser respaldado por una nueva ética. Incluso escribiste en nuestros intercambios "una nueva (antigua) ética". ¿Podrías comenzar a esbozar los contornos de esta nueva ética o este retorno a una antigua ética?
Karl Matthias Wantzen : En las antiguas culturas, como por ejemplo las culturas celtas, la naturaleza era considerada como una socia. Pero también hay que decir que los Celtas no eran capaces de dominar la naturaleza de la misma manera que el ser humano moderno puede hacerlo. No quiero revisar ciertos elementos culturales, especialmente en lo que respecta al respeto hacia la naturaleza, pero también es necesario desarrollar una nueva ética basada tanto en nuestra ciencia como en nuestra conciencia del impacto muy fuerte que tenemos sobre la naturaleza: especialmente integrar el futuro en la toma de decisiones.
El humanismo nos ha traído una idealización del ser humano, para vivir mejor. Pero al hacer esto, con nuestra carrera hacia adelante, hemos creado una situación en la que nos desconectamos del futuro. En mi opinión, es necesario ampliar el amor que los seres humanos se tienen entre sí al amor por la naturaleza. Debo trabajar por el bienestar de mi "prójimo", pero este prójimo no debe ser solo el ser humano sino también la naturaleza, creo. Eso es hacia donde debemos dirigirnos: tener compasión por la naturaleza, ser proactivos hacia ella, sabiendo que es nuestro padre, nuestra madre, que nos sustenta.
Por lo tanto, es necesario inspirarse, en parte, en las culturas antiguas que han sido sistemáticamente reprimidas, especialmente en Occidente, con, diría, la ideología cartesiana, es decir, la mecanización y racionalización de los procesos naturales, respaldados por las ciencias y técnicas, descuidando los aspectos emocionales y espirituales del ser humano. Podemos encontrarlos sin caer necesariamente en la nostalgia de las antiguas espiritualidades sagradas.
BM : Si te entiendo bien, no es necesario volver a una espiritualidad antigua, a la hipótesis Gaia desarrollada por el climatólogo Lovelock en la década de 1970, o a la arcaica Pacha Mama de los Andes, la Madre Tierra, inscrita en la Constitución de Ecuador en 2008. Esta nueva ética que estás deseando se puede resumir en esta frase que nos entregó en nuestra primera entrevista tu compatriota y filósofa, Vanessa Weihgold: hay que saber lo que la tierra nos da y lo que debemos darle a cambio. ¿Estás de acuerdo con esta fórmula?
KMW : Sí, para mí, como ecólogo, entiendo el funcionamiento de los ecosistemas, sé que las interacciones entre los diferentes elementos de los ecosistemas son muy complejas. Pero con los mecanismos de retroalimentación, aún puedo evaluarlos y comprenderlos mejor. Para mí, es un ejercicio desprovisto de religiosidad o incluso de espiritualismo. Debo comprender qué palanca puedo activar para lograr cierto efecto. ¿Cuáles son los tabúes? ¿Científicos? Si tocas los árboles de las cabeceras de cuenca, desencadenarás una catástrofe, una avalancha, una sequía, una inundación. Y debemos integrar este conocimiento en esta nueva ética. Necesitamos una ética basada en nuestra comprensión de la naturaleza, y estamos muy avanzados. El verdadero problema es actuar según nuestro conocimiento. Podemos sintetizar perfectamente los datos científicos por un lado y las enseñanzas de los antiguos por el otro. Este fue uno de los resultados más estructurantes del libro que dirigí sobre la cultura de los ríos: escuchar el canto de los pescadores en el río Senegal, es prácticamente comprender a largo plazo la calidad del ambiente del río, su hidrología, etc. El ritmo de la naturaleza está escrito allí no con datos hidrográficos, sino en el texto de una canción. Ya no hay oposición entre la tradición y la ciencia moderna: funcionan muy bien juntas.
BM : Lo que estás describiendo es emocionante no solo para entender cómo construir una nueva ética, sino también cómo restablecer la confianza en el conocimiento científico.
O, dicho de otra manera, ¿cuál es la responsabilidad del científico en la promoción de una nueva ética?
KMW : Los investigadores deben mejorar su capacidad de comunicación. El nuevo máster que estoy construyendo incluirá al menos un 25% de soft skills, habilidades de comunicación entre los miembros del equipo, de manera interdisciplinaria, entre investigadores, pero también de manera transdisciplinaria, es decir, con los actores en el terreno, para comprender mejor el juego de los actores.
He analizado la biosfera de la Dordogne y la reserva natural en el Loira, trabajado con poblaciones en otros sitios fluviales en todo el mundo, y siempre es lo mismo: primero se necesita generar confianza. No es solo leyendo una publicación en inglés que describe la complejidad de las amenazas que les esperan que la gente me seguirá, sino sobre todo dando ejemplos positivos. Tenemos muchos ejemplos de fracasos donde las buenas medidas basadas en la ciencia no fueron aceptadas en absoluto por las poblaciones. La gente no estaba dispuesta a sacrificar su comodidad por un proyecto cuyo significado no comprendían. Por ejemplo, pescadores que no estaban de acuerdo con abandonar una presa a favor de un río que sin embargo aseguraba la sostenibilidad de la pesca para las décadas venideras. La comunicación es muy importante y diría que los investigadores deben ser mejores en este campo. Por otro lado, la población debería ser capaz de buscar información para una mejor calidad de vida. Se deben organizar dispositivos que permitan el intercambio mutuo, con proyectos desarrollados conjuntamente por las diferentes partes interesadas: los llamamos "living labs", laboratorios vivientes, donde se pueden mostrar ejemplos operativos positivos, y luego transferirlos, comunicarlos de una población a otra. Por ejemplo, una ciudad que ha tenido éxito con un proyecto puede comunicar a otras ciudades lo que ha funcionado bien, cuáles son las limitaciones y cómo superarlas... Eso es lo que hago en todos mis proyectos. Hemos perdido mucho tiempo repitiendo las mismas investigaciones sobre los mismos problemas. La humanidad debe aprender, y aprender a transmitir y a intercambiar.
Para toda la región del Mediterráneo, es fundamental un mejor intercambio de buenas prácticas, tanto entre los países mediterráneos como con las personas que viven más al norte. Es muy importante.
Frente a la crisis ecológica, la nueva ética a construir, basada en el conocimiento científico, es una ética de la comprensión mutua y la cooperación.
Biografía
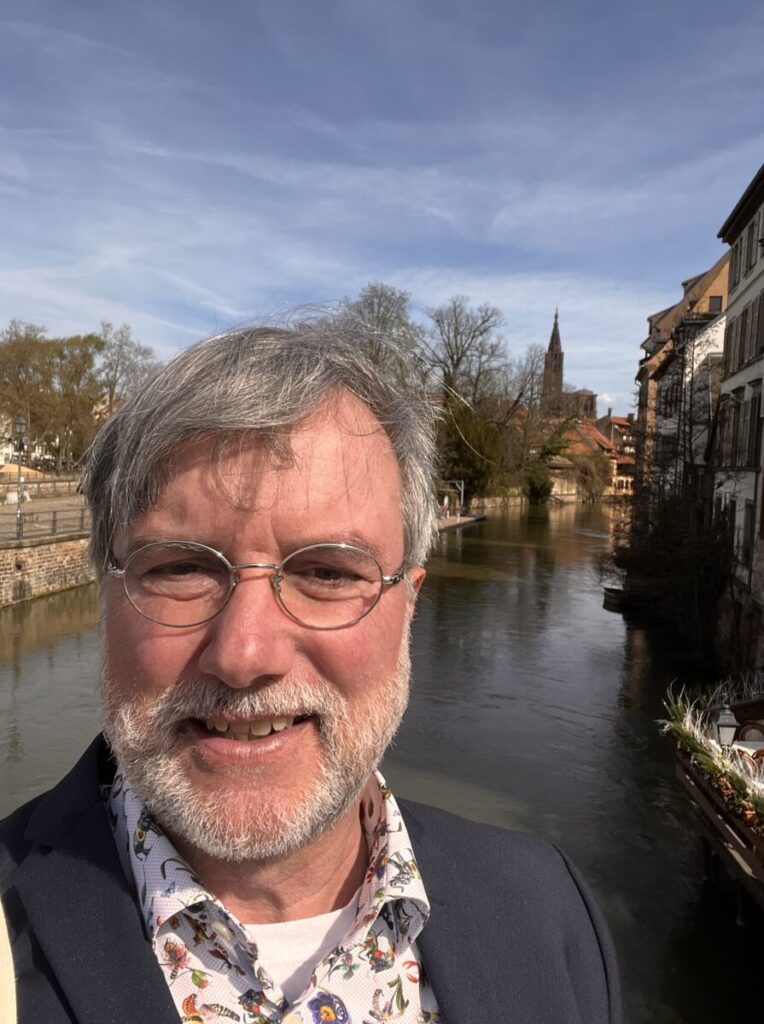
Karl Matthias Wantzen estudió biología en la Universidad de Constanza, realizó su doctorado sobre las aguas brasileñas en el Instituto Max Planck y obtuvo su habilitación de investigación sobre el tema "Biodiversidad y protección de la naturaleza de los grandes ríos". Durante 8 años, dirigió un proyecto de cooperación internacional sobre el Pantanal en Brasil, la inmensa llanura inundable del río Paraguay.
Desde 2010, ha sido profesor en universidades francesas, primero en Tours y desde 2023 en Estrasburgo. Además de una cátedra de la UNESCO "Ríos y Patrimonio", también dirige una cátedra interdisciplinaria "Agua y Sostenibilidad" para la asociación universitaria trinacional "EUCOR- The European Campus".
Más información en https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/
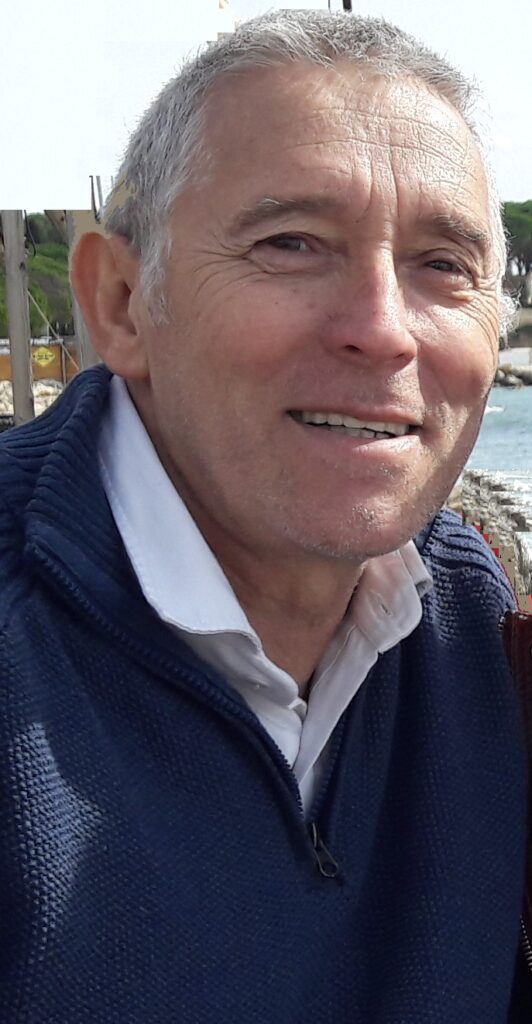
Bernard Mossé es historiador y responsable de Investigación, Educación y Formación de la asociación NEEDE Mediterranée.
Miembro del Consejo Científico de la Fundación del Camp des Milles – Memoria y Educación, para la cual fue el responsable científico y coordinador de la Cátedra UNESCO "Educación para la Ciudadanía, Ciencias Humanas y Convergencia de Memorias" (Universidad Aix-Marsella / Camp des Milles).