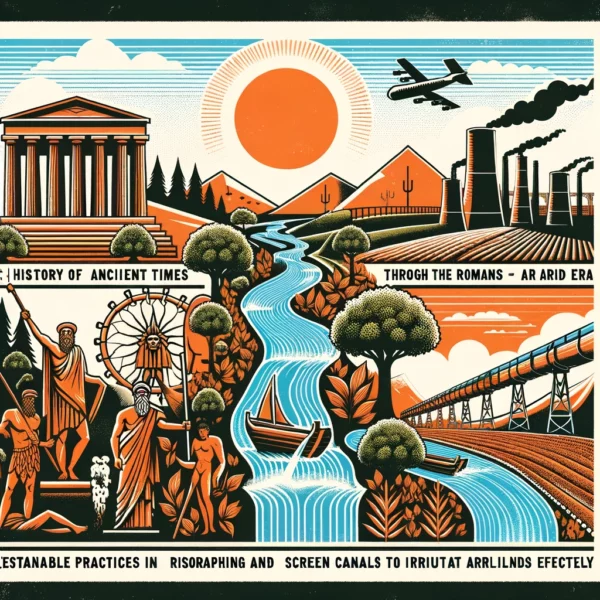El calentamiento global está alterando el ciclo del agua y la actividad humana está acentuando la escasez de agua dulce. Las tensiones por el control y la apropiación de este recurso vital están aumentando. Al igual que el petróleo en el siglo XX, el agua se está convirtiendo en fuente de conflictos. ¿Se pueden encontrar en el pasado, especialmente en las regiones de cultivo fluvial, dispositivos que permitan resolver las tensiones entre los diferentes actores?
La temática se abordará en las próximas tres tribunas en un diálogo entre científicos: Bernard Mossé y Karl Matthias Wantzen.
Secuencia 1 - El impacto de la actividad humana en el ciclo del agua
Bernard Mossé: ¿Puedes dar una explicación rápida del ciclo del agua, destacando el papel de los ríos en este sistema?
Karl Matthias Wantzen: El ciclo del agua incluye la evaporación, la formación de nubes, las precipitaciones, el flujo en la superficie o en el subsuelo, y finalmente el retorno del agua a los océanos, a menudo a través de los ríos. En algunas culturas, como en los Andes en América del Sur, este ciclo se compara con el ciclo de la vida, donde los ríos representan el nacimiento y la muerte de las almas. Sin embargo, la actividad humana perturba este ciclo, especialmente mediante la impermeabilización de las superficies, la reducción de las zonas inundables de los ríos y la deforestación.
BM: El impacto negativo de los seres humanos se suele situar al principio de la era industrial. ¿Se podría decir que la actividad humana ha estado afectando este ciclo desde hace mucho más tiempo?
KMW : Sí, pero es necesario saber dónde y a qué escala. La interrupción a gran escala de los ríos por las represas resulta en la falta de sedimentos: las desembocaduras conocidas como "Delta" se transforman en forma de "Beta" debido a la erosión en todas partes y en gran cantidad (solo un tercio de los grandes ríos aún pueden fluir libremente). Esto es un producto del último siglo, y una catástrofe para el funcionamiento ecológico y su apoyo a la diversidad biocultural.
Si tomamos, por ejemplo, la conexión entre la vegetación y el agua, lo que se llama los "ríos voladores", es decir, la evapotranspiración de las plantas, que produce cierta humedad en el aire local: dependiendo de la cantidad, puede tener un impacto muy fuerte. Por ejemplo, para la región sobre el Amazonas, en América del Sur, el 15 a 20 % de la lluvia depende de estos "ríos voladores". La destrucción de estos bosques primarios ha alcanzado un punto crítico. Su continuación sería una catástrofe primero para América del Sur y para el planeta en su conjunto.
Alrededor del Mediterráneo, la deforestación de los bosques comenzó con las civilizaciones griegas, quizás incluso antes con los fenicios, y luego los romanos, para construir sus barcos y fortalezas. También construyeron presas y acueductos, y contaminaron sitios de mineralización. Esto seguramente tuvo una influencia en el ciclo del agua y el caudal de los ríos, pero con un impacto limitado. En los últimos siglos, y especialmente desde la revolución industrial, el impacto del hombre en el ciclo del agua se ha intensificado, con la urbanización, la construcción de presas y la extracción excesiva de recursos.
BM: Para la Cátedra UNESCO sobre los ríos de la que eres responsable, estableces un vínculo entre las ciencias ambientales y las ciencias humanas y sociales. La escasez de agua dulce, que se agravará, es la fuente de tensiones e incluso conflictos entre diversos actores. ¿Qué solución propones para resolverlos? ¿Es posible encontrar en el pasado, tal vez en regiones de cultura fluvial, dispositivos que permitan resolver las tensiones entre los distintos actores?
KMW : Para mí, la solución radica en mi concepto de "cultura del río". Es necesario transformar las cuencas hidrográficas, es decir, las áreas de drenaje que recopilan todas las aguas que caen en una región, en territorios políticos. Si me permites este neologismo, hay que convertir los territorios en "hidroterritorios", es decir, "cuencas de responsabilidad". Todos los seres humanos y toda la naturaleza que se encuentran en una cuenca hidrográfica obedecen a las mismas limitaciones y tienen los mismos intereses. Pero, la mayoría de las veces, los territorios humanos no se corresponden con esta geografía. Los ríos tienen un problema: son largos, por lo que atraviesan varios territorios que a menudo tienen una forma redondeada. A partir de cierta longitud, los ríos se convierten en fuentes de división entre varios territorios. Y eso es un error. El río es víctima de la territorialización. Es necesario colocar al río en el centro del territorio, construir los paisajes políticos en torno a esta realidad hidrológica.
BM: Si entendí correctamente, ¿crees que el interés del hombre es imitar su acción a la de la naturaleza?
KMW: Mientras nuestras acciones continúen perturbando el funcionamiento de los paisajes, sí, absolutamente. Nuestras decisiones sobre una cuenca -represa o transferencia de agua entre dos cuencas hidrográficas- tienen al mismo tiempo un impacto en la supervivencia de los cultivos, las especies y en la calidad de las generaciones actuales y futuras. ¿Qué calidad de vida queremos para el futuro?
¿Vamos a dañarlo con una estrategia de usuarios que solo apunta a los próximos 5 años, o queremos que nuestros hijos tengan al menos las mismas condiciones que nosotros, o idealmente mejores condiciones, en términos de abundancia de agua, nivel de contaminación, presencia de especies biológicas, etc.? Si es así, debemos cambiar nuestro comportamiento de manera profunda...
En el mundo hay poblaciones con tradiciones que se adaptan perfectamente al ritmo del agua, es decir, a la variación del caudal, desde el nivel mínimo hasta las inundaciones naturales. Pero especialmente en Europa, existe esta religión de la viabilidad y la ingeniería que ha terminado provocando impactos desmedidos. Volvemos a tu primera pregunta: los Romanos ya alteraron la naturaleza, pero aún así mantuvieron sus actividades por debajo de cierto umbral. Hoy en día, ese umbral ha sido superado. Los ríos han sido alterados hasta tal punto que nos enfrentamos a un círculo vicioso: cuanto más escaso se vuelve el recurso, más codiciosos nos volvemos. Es la tragedia de los comunes. Es necesario desarrollar una responsabilidad común. Es obviamente muy difícil, porque el ser humano, como especie biológica, reacciona a las amenazas inmediatas. Es necesario integrar las previsiones del futuro en las acciones presentes. Y es necesario convencer a la comunidad de que cada uno haga su parte, incluidas las personas más fuertes en situaciones de competencia. Regreso a las cuencas de responsabilidad: si tenemos una nación hidrológica, actuaremos juntos, porque no queremos dejar rezagados a los más pobres si queremos que esta comunidad tenga un futuro sostenible. Aunque tengamos que hacer sacrificios hoy, o abandonar ciertas prácticas, salir de nuestra zona de confort. Eso es lo más difícil: convencer a la gente, especialmente a aquellos que más se benefician de la situación presente. Pero esto puede funcionar con una comunidad basada en la negociación, la comprensión de los problemas y el respeto mutuo. He encontrado algunos ejemplos alrededor del planeta, en América del Sur, en India y en África, y por supuesto también en Europa. A menudo, el detonante de esta comunidad, desafortunadamente, es una catástrofe. Esto es lo que ocurrió en el valle del Rin con un accidente químico en 1986: todos los países ribereños del Rin entonces ratificaron los convenios que habían estado sobre la mesa durante años.
BM: Sí, es un paralelo que se puede hacer con los crímenes de masas: las conciencias despiertan cuando la tragedia ha ocurrido.
KMW : En relación con los desastres, debemos tener cuidado, porque lo que está ocurriendo puede ser tan fuerte que podríamos sobrevivir, pero tal vez no. La pregunta más precisa es: ¿a qué nivel de calidad de vida queremos vivir en el futuro?
La catástrofe de Sarnen en Suiza (la contaminación del Rin por las aguas de los bomberos después del incendio de una fábrica de industria química) eliminó gran parte de los peces en el río y cortó el suministro de agua potable durante varias semanas. El problema se extendió hasta el mar. Con ajustes, se pudo resolver más o menos el problema. Pero con la deforestación excesiva de las cabeceras de cuenca, sin replantación, sin protección y con la construcción de presas, los daños superan el ciclo de una vida humana: hay muchas soluciones, pero no las veremos. Condenamos a las generaciones futuras a vivir en escasez de agua durante varias generaciones o para siempre. Y eso es la gran responsabilidad de nuestra generación hoy. No podemos simplemente decir "debemos educar mejor a los jóvenes para que lo hagan mejor". No, es hoy cuando hay que actuar.
Breve biografía
Karl Matthias Wantzen estudió biología en la Universidad de Constanza, realizó su doctorado sobre las aguas brasileñas en el Instituto Max Planck y obtuvo su habilitación de investigación sobre el tema "Biodiversidad y protección de la naturaleza de los grandes ríos". Durante 8 años, dirigió un proyecto de cooperación internacional sobre el Pantanal en Brasil, la inmensa llanura inundable del río Paraguay.
Desde 2010, ha sido profesor en universidades francesas, primero en Tours y desde 2023 en Estrasburgo. Además de ocupar la Cátedra UNESCO "Ríos y Patrimonio", también dirige una cátedra interdisciplinaria "Agua y Sostenibilidad" para la asociación universitaria trinacional "EUCOR- The European Campus".
Más información en https://ites.unistra.fr/recherche/equipes/bise/karl-matthias-wantzen, https://www.unesco-chair-river-culture.eu/
Bernard Mossé es un historiador, responsable de Investigación, Educación y Formación de la asociación NEEDE Mediterráneo.
Miembro del Consejo Científico de la Fundación del Camp des Milles - Memoria y Educación, para la cual fue el responsable científico y coordinador de la Cátedra UNESCO "Educación para la Ciudadanía, Ciencias Humanas y Convergencia de Memorias" (Universidad de Aix-Marseille / Camp des Milles).
Para continuar avanzando.
Wantzen K.M. (editor), Cultura Fluvial, Vida como una danza al ritmo de las aguas, Ed. UNESCO, 2023.
Aquí está el enlace: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382774
Wantzen, K. M. (2022): Cultura fluvial: Cómo se desarrollan los vínculos socioecológicos con el ritmo de las aguas, cómo se pierden y cómo se pueden recuperar. The Geographical Journal, 00, 1–16. DOI: https://doi.org/10.1111/geoj.12476, descarga gratuita
Aquí tienes el enlace: https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/geoj.12476
Wantzen, K.M., Ballouche, A., Longuet, I., Bao, I., Bocoum, H., Cissé, L., Chauhan, M., Girard, P., Gopal, B., Kane, A., Marchese, M. R., Nautiyal, P., Teixeira, P., Zalewski, M. (2016): Cultura de río: un enfoque eco-social para mitigar la crisis de diversidad biológica y cultural en los paisajes fluviales. Ecohydrología e Hidrobiología 16 (1): 7-18
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecohyd.2015.12.003 descarga gratuita