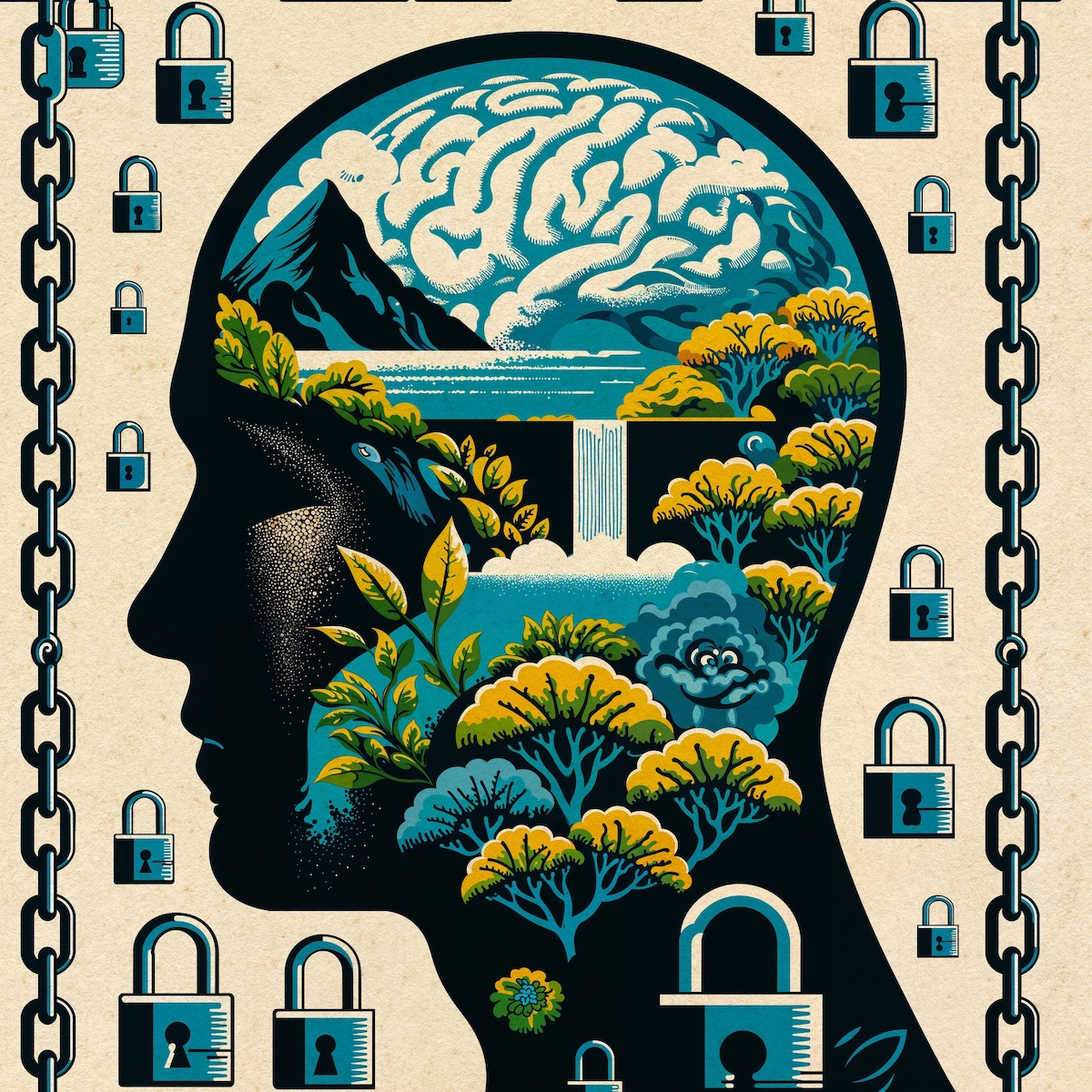Diálogo entre Vanessa Weihgold y Bernard Mossé
Frente al cambio climático, la desaparición de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos... la racionalidad debería llevar a las poblaciones a modificar su comportamiento. Sin embargo, considerar la transición como una oportunidad y no como una restricción moral o económica entra en conflicto con nuestra cultura y nuestras emociones.
En el contexto de la transición ecológica, el conflicto cultural no debe ser entendido como una oposición entre culturas, sino, dentro de un mismo país, de una misma sociedad, como la oposición entre las costumbres dominantes, transmitidas por mimetismo, de generación en generación, como: desplazarse en coche para sus trayectos, una dieta basada en la carne o productos de la cría como la leche, o la compra de productos en envases de plástico...
El conflicto cultural es un obstáculo para el cambio
Sin embargo, hoy en día es urgente cuestionar esta base de comportamiento que ha moldeado la sociedad al salir de la Segunda Guerra Mundial. En esta urgencia, la parte de las emociones es predominante como lugar de negociación con el mundo, en un intercambio mutuo en el que depende nuestra forma de vida. Pero esto provoca conflictos, tanto para el individuo como para la sociedad, en cuanto a los valores, las costumbres en una cultura que no está lista para cuestionar su modelo. Existe una disonancia entre lo que se debería hacer y la tendencia natural a hacer lo que hace la mayoría, a quedarse en la comodidad del "mundo anterior".
Necesitamos cambiar el discurso sobre lo vivo, pero también sobre lo mineral
Todo lo que consume el ser humano proviene de la Tierra. Para que pueda seguir viviendo, debe preservar la Naturaleza. Sin embargo, se comporta como un superparásito que utiliza los recursos hasta agotarlos. La responsabilidad social implicaría que se sirva de ellos pensando en la regeneración, la sostenibilidad ecológica, el equilibrio entre la energía consumida y la disponible. En resumen, que pase de un comportamiento de parásito a uno de simbionte que respeta a quien lo alimenta y deje de referirse a la Tierra como un recurso.
Esta actitud depredadora va en contra del concepto de contrato que implica la reciprocidad de los derechos y deberes de cada una de las partes. Surge entonces la pregunta de cuáles son los derechos de la Tierra y los derechos de los seres vivos. Este enfoque legal avanza especialmente a través de la Constitución de algunos países (por ejemplo, Bolivia). También a nivel de instituciones internacionales con estatutos de persona jurídica para los bosques, los ríos, los animales. A nivel humano también, con el derecho a respirar aire puro, a no ser contaminado por contaminantes, etc. Es una revolución conceptual en la relación entre el hombre y su entorno. Pero, más que un contrato, es la noción de dar y recibir lo que debe unir a la Naturaleza con el Hombre.
El hombre ha tomado conciencia de su vulnerabilidad
La ecoansiedad se ha convertido en un fenómeno de masas. El ser humano está tomando conciencia de que sus recursos son limitados y de que ya no podrá sostener el modelo que ha impulsado el crecimiento y desarrollo de las sociedades desde la revolución industrial. Es un cuestionamiento de todos los paradigmas del siglo XX. Una civilización mundial que, de continuar, llevará al fin de la humanidad.
Esta percepción también se debe a nuestro lugar de residencia. En el Mediterráneo, especialmente, un punto crítico del cambio climático, el aumento de las temperaturas está modificando los paisajes, incluido el color de las hojas y su temporalidad, lo que provoca, sin salir de su país, una sensación de desorientación bien estudiada por los filósofos: la solastalgia. Esta percepción es principalmente generacional. Los jóvenes consideran que no se está haciendo lo suficiente. No lo suficientemente rápido. Que es su futuro el que se está decidiendo ahora y que está comprometido. Que no sobrevivirán a los cambios ahora modelados por los científicos. Tienen la impresión de que las acciones, los cambios de comportamiento individuales no serán suficientes. Que los líderes en todo el mundo no están haciendo lo que deberían. De ahí la aparición de movimientos activistas, cada vez más radicales.
Shock and feelings of injustice
La inacción es actualmente dominante y contagiosa. El individuo se siente impotente; las empresas dicen que son los gobiernos quienes deben establecer los objetivos; los gobiernos dicen que cambiar el modelo es imposible sin un cambio radical en el comportamiento de la población. De hecho, la capacidad de actuar está frenada, ya que por ahora las sociedades más prósperas, que son las que más recursos consumen, no pueden, no quieren, cambiar de modelo. Y aquellos que sufren más masivamente los efectos del cambio climático son aquellos que tienen menos impacto. Al mismo tiempo, en las sociedades más consumistas de recursos, son las capas sociales más pobres, que se benefician menos del sistema, las que más sufren la contaminación, la comida no saludable, etc. De ahí un sentimiento de injusticia, que se suma a otra observación: los países más industrializados, Estados Unidos, China, Europa, Japón, son también los menos dispuestos a cambiar radicalmente su estilo de vida. Sin embargo, en un mismo planeta, todo está interconectado. No es porque un país sea virtuoso y produzca poco CO2, que esté a salvo de los efectos del calentamiento global; ya sea por la sequía o, para algunas islas, por su desaparición programada debido al aumento del nivel del mar. De ahí un sentimiento de injusticia acompañado de una sensación de inevitabilidad.
El cambio se produce a través de un efecto de arrastre
El ejemplo de las empresas es interesante. Cuando la dirección promueve y adopta un comportamiento proambiental y tiene en cuenta las propuestas de los empleados, es toda la estructura la que se ve arrastrada hacia una dinámica virtuosa. Incluso tiene un efecto en la contratación: los jóvenes que tienen la opción debido a su educación o formación, ahora prefieren las empresas que quieren unirse a este proceso. Devolver el poder a las personas es toda la fuerza de los movimientos que están surgiendo y que proponen un modelo alternativo. El enfoque participativo y local es un elemento impulsor del cambio.
La transformación del modelo de producción y consumo solo puede lograrse a través de un cambio en el modelo de sociedad basado en una narrativa que vuelva a conectar al Hombre con su entorno.
Vanessa Weihgold es doctoranda en filosofía en la Universidad Aix-Marseille y en la Universidad de Tübingen en Alemania, y está escribiendo su tesis en filosofía sobre la emoción en relación con el cambio climático y la degradación del medio ambiente.
*Bernard Mossé es historiador, responsable de Formación Educación Investigación Asociación NEEDE Mediterráneo.
Referencias
Norgaard, K.M. (2011): "Vivir en la Negación: Cambio Climático, Emociones y Vida Cotidiana", Massachusetts.
Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R.E., Mayall, E.E., Wray, B., Mellor, C. y Susteren, L. van (2021): "Ansiedad climática en niños y jóvenes y sus creencias sobre las respuestas gubernamentales al cambio climático: una encuesta global", The Lancet Planetary Health, 5, 12, e863‑e873.
Serres, M. (2020): El contrato natural, París.
Moore, Jr., B. (1979): Injusticia: las bases sociales de la obediencia y la revuelta, Londres.
Baptiste Morizot (Morizot, B. (2019): "Este mal del país sin exilio. Los afectos del mal tiempo que viene", Crítica, n° 860-861, 1, 166-181.)
Sobre la relacionalidad
Kałwak, W. y Weihgold, V. (2022): "La Relacionalidad de las Emociones Ecológicas: Una Crítica Interdisciplinaria de la Resiliencia Individual como Respuesta de la Psicología a la Crisis Climática", Frontiers in Psychology, 13.
Sobre el comportamiento proambiental en el trabajo
Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., Paillé, P. (2018): "Superando las barreras para los comportamientos proambientales en el lugar de trabajo: una revisión sistemática". Journal of Cleaner Production.
Sobre la inacción frente al cambio climático Robert Gifford, R. (2011): "Los dragones de la inacción: barreras psicológicas que limitan la mitigación y adaptación al cambio climático", American Psychologist.